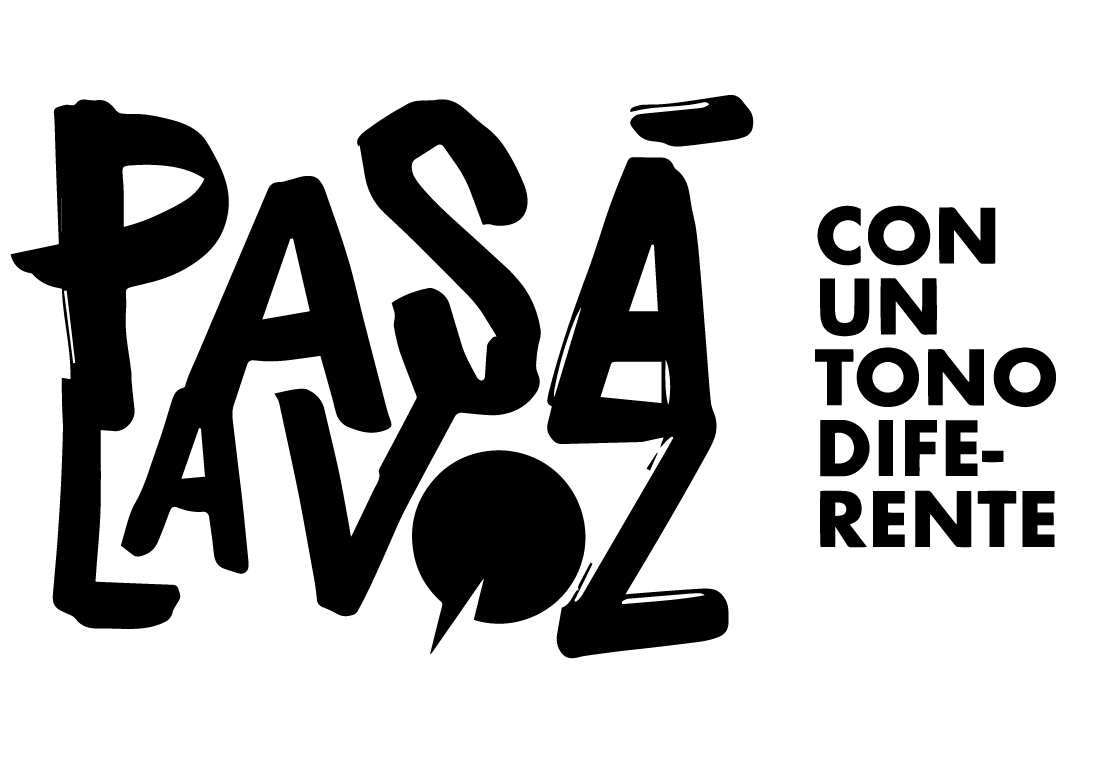Autor: Yhainner Estiven Giraldo Suárez.
Correo: yegiraldos@javerianacali.edu.co
Cuento
Sé que no nos conocemos ni hemos intercambiado palabras en nuestras vidas. Pero, si estás leyendo esta pequeña carta, significa que tuviste el interés suficiente para revisar el trozo de papel que metí en tu bolso, solo por eso ya me agradas. Quiero que sepas que es la primera vez que hago este tipo de cosas, estoy avergonzada y a la vez emocionada. Siéntete afortunado porque serás la primera persona con la que voy a compartir mis sentimientos.
En un punto de mi vida sentí un ahogo que casi me consume, es por eso que escapé de las cadenas que pesaban en mi corazón. Así, empecé a experimentar la vida de verdad y conocí el amor (ya ni siquiera me acuerdo de cuántas camas marqué). La aventura fue tan magnífica que cargué con una semilla sin conocer quién era el sembrador. Fue así que decidí aislarme de la sociedad para evitar que mi amado hijo cayera en los pensamientos monótonos de la gente. Me trasladé hasta lo más recóndito del Amazonas y encontré un hermoso cuchitril de madera.
Era un lugar maravilloso en el que el paso incesante del tiempo había dejado su marca. La cabaña tenía alucinantes arácnidos que nos hacían compañía, la madera parecía estucada con el mejor polvo y ni hablar de su estructura, tan frágil como una galleta. Un hermoso espacio que brilló en los primeros tres largos y aburridos años de mi hijo. Una vez el niño aprendió a caminar, no hacía más que aturdir el ambiente con sus gritos, llantos y pasos. Era muy molesto escucharlo. No recuerdo exactamente cuándo, pero en un punto, me cansé de ese comportamiento.
En menos de un segundo, mis fuertes manos embistieron contra su tierno rostro. No sé cómo describir lo que sentí en ese instante, un gran número de lágrimas brotaron de sus ojos. Un intenso cosquilleo invadió mis nervios y mis venas. Traté de que me contraatacara, pero su mano se sintió como una simple caricia. Arremetí su cabeza contra el suelo de tal forma que hasta los pájaros nos escucharon. Sus garras arañaron mis hombros; eso era lo que yo quería. Lo amé y él me amó a mí.
Ese maldito virus chino hizo que conseguir buenos alimentos fuera imposible. Hasta que, en una ocasión, estaba en la cocina trazando marcas con el filo de un cuchillo sobre una zanahoria. Salía una rodaja y la apartaba. Salía otra y hacía lo mismo. Sentí una pequeña brisa en mi carne, mis pelos se pusieron de punta y un gran rojo empezó a salir de mi dedo, las rodajas se tiñeron. Pensé en lavarme y desechar la comida, pero simplemente no podía darme el lujo de hacerlo. Con toda intriga, llevé a mi boca una de esas monedas carmesí. Deslicé mi lengua por toda la figura; sentí una excitante explosión en mi paladar.
Traté de mostrarle mi descubrimiento al niño. Y, para que me entendiera, lo llamé con placer en mis labios. Él se acercaba y la madera rechinaba. Mis manos tenían un gran filo de metal que arremetía contra otro. Él llegó. Le dije que pusiera su mano encima de la mía. Él, inseguro, lo hizo. Miré su pequeña palma. El brillante y ahogante sonido de un filo arremetiéndose contra un tejido de manera breve hizo presencia hasta tocar la superficie de madera. La sangre de lo que alguna vez fue su pulgar no tardó en coagular. El infante cantó de dolor durante dos bellas horas. Apenas terminó de hervir, le acerqué el miembro, lo dirigí a mi paladar y, con mis dientes, emití un excitante crujido. Arrimé a sus carnosos labios lo que quedó y le dije que abriera su suave boca. Casi no logro que su mandíbula accediera. Yo quería que él fuera como yo, para estar siempre juntos.
Así pasaron los mejores seis meses de mi vida. Un día le dije a mi bebé que mirara mi pecho y lo mordiera con roja pasión. Él probó el sabor de la vida. Mis deseos me permitían valorar lo que mis padres me prohibieron. Además, me alegraba que mi hijo ya no se quejara ni rezongara a mis muestras de amor. Llegó el momento, debíamos reforzar nuestro afecto. Le dije que se acercara con una voz tan melodiosa que casi podía ver a las notas salir de mi interior. Como siempre, sus pasos alimentaban mi pasión. Mis nervios invadieron mi cerebro y cada pelo de mi brazo se puso de punta.
Ahí lo vi, semidesnudo, con una cuenca vacía y emanando el aroma del amor. Sujeté su mentón. Pasé mi lengua por su cara. Él temblaba de frío. Lo miré en el alma y luego observé su pecho. Mi niño tenía el agujero de un nido de hormigas. El cuchillo no hacía más que gotear. Probé cada centímetro de su piel, cabello y sudor hasta que él se dejó de mover. Era lo mismo que criar a un cerdito, les das todo para que sean grandes y fuertes. Tal como lo hice con mi hijo. Pero ese ser lleno de sentimientos y aprecio debe convertirse en un saco de carne para ser parte de algo mucho más grande. ¿Lo ves? No hay diferencia. Ahora que mi bebé yacía dentro de mí, podíamos estar juntos eternamente.
Ha pasado un año desde ese hermoso evento, y estoy ansiosa por volver a experimentar muchas de las sensaciones que dejó en mí ese diamante carmesí de la piel. Es por eso que me alegra bastante que tengas un inmenso interés en mi vida, ya que desde que me mudé a la ciudad, no he encontrado a alguien que me ayude a seguir disfrutando cada instante de mi existencia. Estoy feliz por haberte visto, TE AMO.