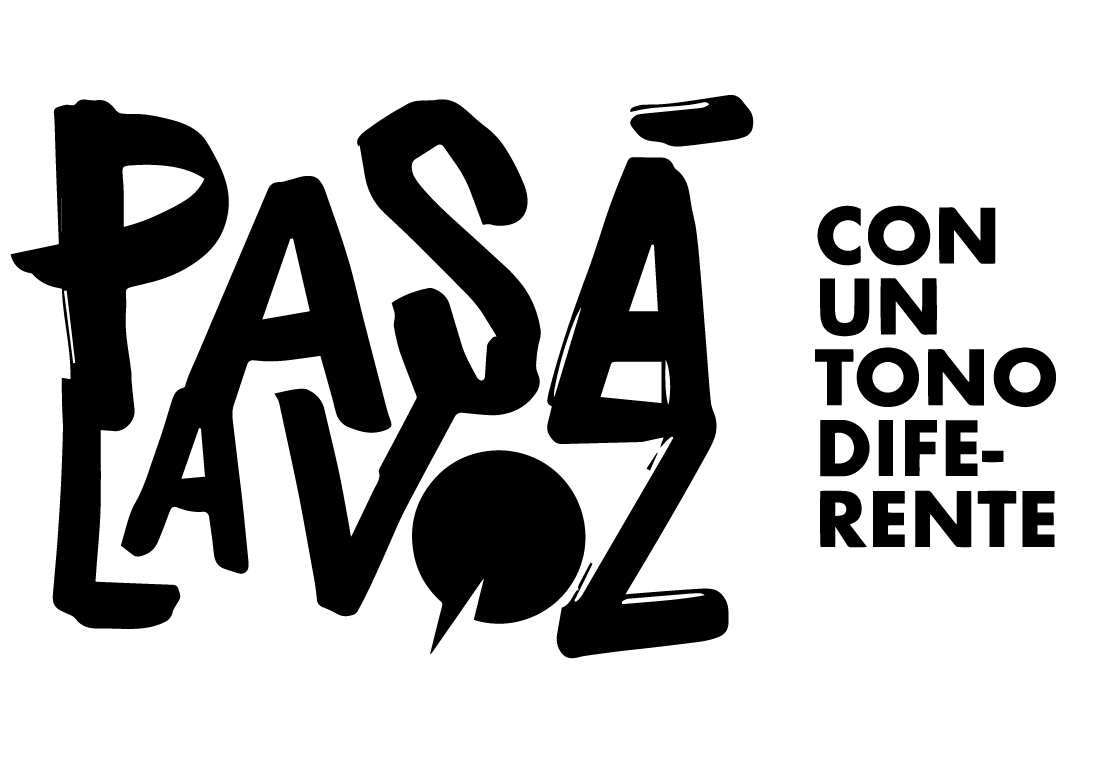Instagram: @deslizzzarte
Behance: @licethcuellar
Autora: Valentina D’croz Sánchez.
Correo: valendcroz23@javerianacali.edu.co
Cuento
De pie y vestida de negro, miraba la tumba con el ataúd dentro de ella. Tenía un nudo en la garganta y las lágrimas se deslizaban por sus mejillas silenciosamente, camufladas por la lluvia que la bañaba en horas de la mañana. Su entorno estaba invadido por el sonido del llanto de las personas y del cielo; el silencio estridente que había en su mente era lo único capaz de escuchar. La melancolía era como una sombra difusa y opaca que los abrazaba fuertemente en aquel momento; ninguno allí presente podía esconderse o escaparse de ella. El duelo era ineludible. La muerte era inevitable.
Las personas se movían a su alrededor, pero ella solo percibía manchas negras desplazándose y otras blancas que caían sobre del ataúd. Cuando dio un paso al frente, pensó que caminaba sobre gelatina, pues tenía la sensación de que la tierra bajo sus pies era inconsistente. Se acercó más a la tumba y dejó caer una última rosa blanca sobre la madera. Sombras cafés cubrieron las rosas y el olor a tierra mojada se hizo más potente en el ambiente mientras se llenaba el espacio restante de aquel lugar en donde yace un cuerpo sin alma, que algún día no será nada más que polvo.
De repente, la felicidad que creyó encontrar se desvaneció como humo en el viento. Había tanto que quería decir, pero tan poco para hablar. ¿Acaso ella era un objetivo fallido de la muerte? ¿Su felicidad era atractiva para la destrucción? El dolor de la pérdida recorría todo su cuerpo, haciendo vibrar sus pulmones, sus manos y sus pies. Debía irse de allí. Necesitaba salir de ese lugar. Sin ser consciente, estaba moviéndose a gran velocidad por el campo, creyó escuchar una voz distante que gritaba su nombre, pero la ignoró y siguió avanzando.
No muy lejos de allí, un joven se acercó a una de las muchas ventanas que había en su casa y miró a través de ella; su visión hacia el exterior estaba un poco distorsionada por las gotas que se deslizaban en el vidrio. Su mirada estaba puesta en un punto fijo, una flor roja de su jardín, pero sus ojos evidenciaban que estaba distraído en sus pensamientos. No le gustaba la lluvia ni estar encerrado entre cuatro paredes, pues ese tipo de situaciones lo llevaban a divagar entre recuerdos y emociones que se esforzaba por mantener ocultos, a la mayor profundidad de su océano.
Sacudió la cabeza para salir de su trance mental y alzó la mirada de la flor para posarla sobre un punto negro a la distancia que se movía con la lentitud de una tortuga. Sin embargo, esto captó completamente su atención cuando logró distinguir que ese punto era una persona. “¿Qué clase de persona camina tan tranquilamente sin un paraguas cuando el cielo está cayéndose?”, se preguntó en tanto divisaba aquella imagen. Por su curiosidad, siguió pendiente de la escena y entre más se acercaba aquella persona, él logró reconocer que se trataba de una mujer joven.
“Está apagada”, es la conclusión a la que el joven llegó después de analizar los pasos y la postura de aquella mujer; pues conocía muy bien cuál es el lenguaje corporal de un alma vacía. No supo si fue empatía o curiosidad lo que provocó que buscara un paraguas y saliera de su casa para ofrecerle un refugio a aquella muchacha; lo único que sabía era que estaba siendo impulsivo, puesto que no estaba pensando antes de actuar. Al salir de su casa, ya la había perdido de vista, pero estaba decidido a encontrarla. Algo lo atraía hacia ella, así como el imán atrae el metal.
Veinte metros, sumida en su dolor no era consciente de dónde estaba y sus pasos arrastraban la desolación del espíritu. Quince metros, entre lágrimas y lluvia, su visión se nublaba; convencida de estar en el buen camino. Diez metros, el sonido de la lluvia apagó los gritos del joven. Cinco metros, la chica vio unas luces que venían hacia ella, el muchacho renunció a la sombrilla y corrió. Un metro, un auto. Cero y todo fue negro.